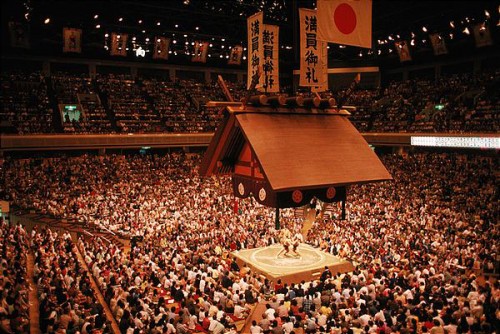El butoh (舞踏), una cautivadora disciplina de danza japonesa, sorprende a sus espectadores cuando lo ven por primera vez, por su profundo surrealismo y sus cualidades descarnadas y antiestéticas. Surgida en el Japón de la posguerra, esta danza vanguardista desafía cualquier intento de categorización, desarrollando su potencia a partir de la belleza que emerge de la oscuridad y la fealdad. Su simplicidad minimalista esconde una profunda complejidad, transformándola en una manifestación artística única que pone a prueba las nociones convencionales del espectáculo y la belleza.
El butoh es una forma de arte incisiva y visceral que te invita a explorar esas profundidades emocionales a las que rara vez alcanzan otras formas de danza más tradicionales. Puede llegar a ser comprensible que te cueste verlo de manera completa cuando cada actuación se convierte en un encuentro personal con lo profundo y lo inquietante. Entonces, ¿qué es lo que hace que el butoh sea tan intrigante?
Butoh, una nueva forma de expresión
El Japón posterior a la Segunda Guerra Mundial estaba caracterizado por un intenso desorden social y cultural. El impacto de la guerra y su subsecuente ocupación americana provocaron cambios profundos en la sociedad japonesa. Una ola de occidentalización y modernización que muchos consideraron que erosionaba los valores culturales tradicionales. En este ambiente de incertidumbre y transformación, algunos artistas empezaron a explorar nuevas formas de expresión que pudieran encapsular tanto su trauma personal y nacional como sus esperanzas de regeneración.
Es en este contexto en el que Tatsumi Hijikata (1928-1986) llega a la concepción del butoh. Este influyente coreógrafo nació en Akita y se trasladó a Tokio, soñando con ser bailarín. Aprendió ballet, jazz y flamenco, pero pronto se sintió insatisfecho con sus limitaciones y empezó a experimentar con su propio estilo.
Sacando a la luz temas tabú
No tardó mucho en empezar a llamar la atención. Las primeras obras de Hijikata fueron provocadoras y controvertidas. Se caracterizaban por movimientos inusuales y temas inspirados en aspectos oscuros y tabú de la existencia humana. Su espectáculo Kinjiki (El color prohibido) de 1959, el cual representaba el erotismo homosexual, se cita a menudo como el primer espectáculo butoh, un desafío explosivo a las normas y la estética existentes. En cierto modo, trataba de liberarse de las excesivas influencias occidentales. Pero al mismo tiempo, estaba muy influido por las obras del escritor francés Jean Genet, conocido por sus obras centradas en lo abyecto y los márgenes de la sociedad, así como por su enfoque poético del teatro. Genet inspiró las revolucionarias propuestas estéticas y temáticas de Hijikata en el Butoh, tratando de resaltar y elevar los elementos marginales de la sociedad y la psique humana.
A la vez, el título de su debut era una referencia directa a las obras de Yukio Mishima y a su novela homónima. Temas como el conflicto entre los valores tradicionales japoneses y las ideas occidentales, y la obsesión de Mishima por la belleza, el erotismo y la muerte, resonaron en Hijikata, quien desarrolló una forma de danza que exploraba ideas similares.
Sin embargo, el butoh no sería lo que es hoy sin Kazuo Ohno (1906-2010), su otra figura fundamental. Tras experimentar en carne propia los horrores de la guerra, Ohno acogió el butoh en cuanto conoció a Hijikata, con quien pasó a desarrollarlo. Su enfoque del butoh era más lírico y surrealista, haciendo hincapié en la transformación y la redención a través de la danza. Sus actuaciones exploraban a menudo temas como la memoria, el género y la resurrección, con un marcado pero complementario contraste con el estilo más confrontativo de Hijikata.
Fundamentos filosóficos y artísticos: ¿Cuál es el significado del butoh?
De este modo, el butoh trasciende los movimientos típicos de la danza y se convierte en un medio para explorar cuestiones filosóficas más profundas sobre la vida, la muerte, la desesperación y lo absurdo de la experiencia humana. El extraño y a menudo caótico y enrevesado modo en que los bailarines utilizan sus cuerpos es una forma de expresar emociones y estados del ser complejos.
Y es precisamente su naturaleza cruda y profundamente personal lo que hace que esta danza sea tan difícil de clasificar. Pero, en general, un aspecto clave que podemos identificar incluye un estilo visual consistente en actuar con pintura corporal blanca, con movimientos lentos e hipercontrolados. También es significativa la improvisación, que permite a los bailarines explorar profundidades físicas y emocionales.
Aunque el butoh es profundamente japonés, sus temáticas en torno a lo humano son universalmente atractivos. Lo revolucionario de su enfoque radica en el método que emplea para abordar estos temas. Esta danza elimina las limitaciones narrativas y la belleza convencional, empujando al público a enfrentarse directamente a emociones crudas y a menudo incómodas. De esta forma, el butoh desafía a espectadores e intérpretes a replantearse los límites del arte y la naturaleza de la expresión humana.
Impacto cultural mundial y estado actual del Butoh
El público occidental no tardó en enamorarse del butoh. Su exploración visual y temática de la oscuridad, lo grotesco y lo surrealista supone una ruptura radical con las formas a menudo más refinadas y estéticamente agradables de las artes escénicas occidentales, como el ballet clásico. Pero se ejecuta de tal manera que la intensa expresión emocional y la vulnerabilidad que muestran las representaciones de butoh pueden resultar profundamente conmovedoras. Esta exposición cruda y sin filtros de las emociones humanas apela a toda clase de audiencias, independientemente de su origen cultural.
Por otra parte, su enfoque minimalista, centrado en movimientos lentos y deliberados en lugar de una elaborada coreografía, enfatiza la expresividad de cada gesto. Muchos lo consideran un cambio refrescante para un público acostumbrado a espectáculos más dinámicos y acelerados, lo cual ayuda a la inmersión en un estado meditativo menos habitual en la danza occidental.
Junto con un frecuente compromiso con cuestiones filosóficas y existenciales profundas, el resultado es una forma de teatro intelectual y emocionalmente estimulante. Para el público occidental, esto supone una lente única a través de la cual explorar preocupaciones humanas universales, facilitadas además por la naturaleza no verbal y globalmente accesible de la danza.
Sin embargo, sería deshonesto descartar el atractivo exótico de aproximarse a una manifestación cultural profundamente arraigada en la historia japonesa, pero que habla de experiencias universales. Para el público occidental, se trata de una experiencia cultural que permite comprender las expresiones artísticas japonesas, fusionando lo desconocido con lo universal. Quizás, creando un espacio en el que se exploran emociones humanas profundas y cuestiones existenciales a través de una forma artística claramente japonesa pero ampliamente accesible.
Reconocimiento a nivel local, con algo de ayuda del exterior
La aparición del butoh supuso un reto tanto para las artes tradicionales japonesas como para las influencias occidentales dominantes en la cultura japonesa. Como tal, al principio topó con una fuerte resistencia. El objetivo inicial era crear algo exclusivamente japonés y que reflejara la experiencia de la posguerra. Sin embargo, como muchos movimientos de vanguardia, su aceptación y aclamación en el extranjero se convirtió en un impulso para su reconocimiento más amplio en Japón.
Naturalmente, fenómenos tales en lo que productos o movimientos culturales adquieran prestigio y validación en su país de origen después de haber sido celebrados internacionalmente no es exclusivo del butoh ni de Japón. Pero en este caso es interesante ver cómo refleja una compleja interacción entre identidad nacional, valor cultural y reconocimiento mundial, dados los orígenes del butoh.
El éxito internacional del butoh no sólo puso de relieve su atractivo universal y su mérito artístico, sino que también fomentó una reevaluación de la forma artística dentro de Japón, lo que condujo a una mayor aceptación y apreciación de su enfoque innovador de la danza y el arte escénico. Esta validación externa desempeñó un papel clave en la modificación de las percepciones y el aumento de la legitimidad del butoh dentro de las comunidades culturales y artísticas de Japón.
Butoh contemporáneo en Japón
Si te preguntas dónde puedes ver butoh en Japón, afortunadamente la escena de este arte sigue siendo vibrante, con varias figuras notables que han llevado la forma artística en nuevas direcciones, basándose en el trabajo fundacional de Hijikata y Ohno. He aquí algunas de las figuras más relevantes del butoh de los últimos tiempos:
Yoshito Ohno: Hasta su reciente fallecimiento en 2020, mantuvo vivo el legado de su padre, Kazuo Ohno, como figura importante a la hora de mantener vivos los aspectos tradicionales del butoh, al tiempo que exploraba nuevos territorios. A menudo actuaba y enseñaba, proporcionando un vínculo entre los practicantes originales del butoh y la nueva generación de bailarines.
Dairakudakan: Esta compañía de butoh, dirigida por Akaji Maro, es otro grupo seminal de gran influencia. Fundado en 1972, Dairakudakan produce obras de conjunto a gran escala, dramáticas y a menudo impregnadas de un sentido fantástico o surrealista. La obra de Maro es teatral, con elaborados decorados y vestuario, y sus representaciones incorporan a menudo elementos de la mitología y el folclore japoneses.
Sankai Juku: El difunto Ushio Amagatsu fundó Sankai Juku en 1975, hoy una de las compañías de butoh de mayor renombre internacional. La obra de Amagatsu era conocida por sus actuaciones poéticas y visualmente impactantes que a menudo exploran temas universales de la vida, la muerte y el renacimiento. Sankai Juku actúa en todo el mundo, llevando el butoh a audiencias globales con un estilo que enfatiza la belleza y la trascendencia.
Min Tanaka: Aunque se ha distanciado del paraguas del butoh, se le sigue considerando un bailarín de vanguardia que solía estar relacionado con el butoh de Hijikata. Su aproximación al arte implicaba un concepto que él llama “clima corporal”, explorando la relación entre el cuerpo y el entorno. Destaca el rigor físico y la conexión con los paisajes naturales en sus actuaciones, a menudo realizadas al aire libre y utilizando el escenario como parte integral de su expresión. Tanaka también aparece como bailarín sin hogar en la aclamada película de Wim Wenders Perfect Days, ambientada íntegramente en Tokio.
Es fascinante, pues, ver cómo el butoh ha evolucionado desde una respuesta cultural específica a una forma de expresión artística versátil y reconocida en todo el mundo. Su adaptabilidad y profundidad le han permitido seguir siendo relevante en las artes contemporáneas, continuando desafiando e inspirando al público de todo el mundo.
Traducido por Toshiko Sakurai.